Son las nueve y cinco de la mañana. Estoy entre Jinzhou y la nada, en un tren con ocho horas de retraso, trayecto Pyongyang – Beijing. En China llueve y ha llovido mucho estos días, demasiado; tanto que ha habido inundaciones masivas y se han estropeado las locomotoras. La nuestra viene desde Harbin, la capital de Manchuria y la descoordinación a la hora de traerla es el motivo de tanto retraso.
Ahora el tiempo es lo de menos. Vengo de pasar 16 días en Corea, país del que se habla más de lo que se debiera y del que se conoce menos de lo necesario. Más bien, casi nada.
Vine a Corea invitado por la Asociación Coreana de Científicos Sociales, con los gastos internos cubiertos y para un curso de formación política. El trato ha sido alucinante, alojándome en una suite de un hotel en el que jamás hubiera podido pagarme una noche en España y llevándome a conocer sitios seleccionados por mí en cinco provincias diferentes. He visitado universidades, granjas colectivas, fábricas, lugares de interés político, zonas en construcción y un largo etcétera. También ha habido tiempo para el ocio: desde el clásico karaoke oriental, a las piscinas, pasando por un recién inaugurado parque de atracciones, el zoo, reliquias de la Corea antigua o las montañas de Kuwol.
Cada día he redactado una crónica con mis impresiones, mezclando lo político y lo personal. Las iré publicando periódicamente. Por supuesto, en las impresiones personales siempre hay una carga de subjetividad y una forma propia de narrar y vivir cada situación. Habrá quién le guste más y quién menos, sólo puedo asegurar que lo que está en la hoja de Open Office es la representación escrita más fiel que he logrado sobre cada uno de mis días, vividos desde mi percepción, emocional y política.
Es la segunda vez que atravieso Manchuria en apenas 18 días, nunca antes lo había hecho. Las diferencias entre China y Corea son abismales, prácticamente son países que no tienen nada que ver.
La primera gran diferencia se hace notar al cruzar la frontera. En este aspecto, la república fundada por Mao en 1949 sale muy favorecida. Es indudable que Dandong, en la parte china, ha vivido un desarrollo exponencialmente superior al de Sinuiju, en la parte coreana.
Dandong es una de esas zonas económicas especiales que Deng Xiaoping creó en los años 80 para introducir el capitalismo sin apenas regulaciones en China. La llegada masiva de capital extranjero, por supuesto, ha tenido un efecto sobre el desarrollo de la urbe, que hoy hace reflejar sus enormes rascacielos sobre las aguas del río Yalu. Todo esto a costa de sacrificar a una sufrida clase obrera china, a la que el partido gobernante dijo un día representar.
En la parte coreana, en cambio, puede verse lo que probablemente es una de las peores y menos representativas imágenes del país. Sinuiju vivió el esplendor de la gran industria socialista en los años 70 y 80, pero la crisis que en Corea provocó la contrarrevolución en el campo socialista, ha llevado al semi-cierre y a la oxidación a buena parte de ella.
Las comparaciones son odiosas. Aún así, si bien es cierto lo que acabó de escribir, no es menos cierto que en otros muchos aspectos, Corea supera con creces a China.
La situación del campo es buena prueba de ello. En origen, ambos países comparten circunstancias muy similares. En ambos casos, los campesinos eran la parte mayoritaria del país y la fuerza principal que hizo la Revolución. Además, tanto en China como en Corea, la superficie cultivable es escasa y se requieren inversiones de capital masivas en el agro para lograr el objetivo de la autosuficiencia alimentaria.
En Corea se diseño una estrategia a largo plazo que se ha venido desarrollando a lo largo de décadas. Es realmente increíble lo que a simple vista se puede observar. Todos los campos de cultivo se han nivelado y las cosechas ocupan prácticamente todo el territorio rural. En las zonas llanas, arroz y maíz; en las colinas, frutales y hortalizas. Los pueblos se han reconstruido con viviendas modernas en las lomas de las abundantes montañas. Todo está perfectamente organizado, planificado y aprovechado.
Así, Corea se ha convertido en un país con el record de rendimiento por hectárea en el cultivo de patata y, en los años 80, también en el arroz, según la FAO. El crecimiento anual de su producción agrícola supera ampliamente la media mundial. Todo esto, a pesar de un persistente bloqueo económico que dificulta enormemente la compra de petróleo -necesario para la maquinaria agrícola y la producción de fertilizantes-, las difíciles condiciones climáticas -que no permiten cultivar durante 200 días al año en algunas áreas-, la poca fertilidad y escasez de tierras cultivables y las dificultades económicas.
En cambio, en China, la política rural sufrió numerosos tambaleos y nunca existió una estrategia permanente para el agro. En tiempos maoístas, hubo primero cooperativas, luego comunas y finalmente otra vez cooperativas, que actuaban casi como granjas estatales. El objetivo era “andar con las dos piernas”, es decir, que el país basara su desarrollo, no en el crecimiento prioritario de la industria -como en la Unión Soviética-, sino en la agricultura también.
Sin embargo, esto tuvo un significado distinto según cada momento histórico. Durante la primera década, se cooperativizó el campo y de las granjas se sacó el capital -humano y material- para industrializar las grandes ciudades. En el Gran Salto Adelante, en cambio, se fusionaron las cooperativas en grandes comunas autosuficientes, que debían crear con sus propias fuerzas industrias locales para llevar la vida urbana al campo. El fracaso de este plan supuso también el fin de las comunas y durante el resto del periodo maoísta, las granjas funcionaron bajo un sistema más clásico, por el cual la industria estatal les facilitaba la maquinaria moderna y los químicos.
En definitiva, no hubo una estrategia de transformación integral del campo en función de criterios claros, lo que significó el asistencialismo y la falta de desarrollo. Esto hizo fácil al sector liderado por Deng Xiaoping privatizar las granjas, bajo el pretexto de la productividad y de dar a las familias los resultados de su trabajo, aunque en la práctica la propiedad rural se esté concentrando en los nuevos ricos de China.
El último congreso del Partido Comunista China ha vuelto a introducir la idea de un sector socialista en el campo. Habrá que ver si hay algo más que buenas palabras.
Lo cierto es que el campo chino no tiene nada que ver con el de Corea. Las viviendas son generalmente viejas y están diseminadas por los campos de cultivo, que son atravesados sin orden por carreteras y ferrocarriles. Hay numerosos campos sin cultivar, al lado de otros que cuentan con plantaciones de agricultura intensiva. En resumen, el aprovechamiento real de las capacidades que tiene China está muy por debajo de la capacidad potencial. Y eso no sólo es un problema chino, sino mundial. El consumo y seguridad alimentaria tiene mucho que ver con una correcta planificación y con que en cada país se trabaje por su propia seguridad alimentaria. Y esto, sinceramente, sólo es posible bajo el socialismo.
Sólo con un sistema capaz de planificar en función de toda la tierra disponible, es posible alimentar a toda la población. El capitalismo reduce la rentabilidad agrícola, porque donde sería necesario un sólo tractor, el capitalismo hace que se necesiten tres, ya que esa tierra está dividida entre tres propietarios. No sólo eso, en España estamos transformando nuestros campos de cultivo en campos de golf y el agua de los cultivos se desvía hacia las piscinas de las urbanizaciones para turistas borrachos de Gran Bretaña y Alemania.
Necesitamos un sistema que planifique en función de las necesidades alimentarias, no de las necesidades de venta de los propietarios de la tierra. Cada medio de producción satisface las necesidades de su propietario. Si queremos una tierra que sirva para ganar beneficios, démosela a empresas privadas, que en vez de cultivar, pondrán un centro comercial o un campo de golf. Si queremos una tierra que sirva a las necesidades colectivas del pueblo, démosela al pueblo, bajo régimen de propiedad colectiva. Por eso, en Corea no se deja de cultivar alimentos para producir biocombustibles y, en países como Brasil, sí.
En fin, las diferencias entre China y Corea van mucho más allá de la administración económica. La sanidad y la educación siguen siendo en Corea gratuitas y públicas a todos los niveles, lo cual no impide que exista un sistema de enseñanza tremendamente elitista. Me explico: en Corea se busca de forma sistemática a los talentos desde edades muy tempranas y se les ofrece educación especializada. Las ramas abarcan desde los niños superdotados hasta talentos deportivos, artísticos, lingüísticos o incluso para el circo. Por eso, un país con apenas 24 millones de habitantes, es capaz de enviar por sus propios medios naves al espacio y desarrollar tecnología nuclear.
China también da una importancia enorme a la educación, aunque el esfuerzo comenzó sobre todo a través de las “cuatro modernizaciones” previstas por Zhou Enlai en los años 70. En cualquier caso, ante la imposibilidad de hacerlo por sus propios medios, el Estado chino ha recurrido a elitizar la educación con la entrada de capital privado y la exclusión de buena parte del estudiantado mediante distintas barreras, entre ellas, la económica.
El centro de toda la estrategia china, hoy día, es la apuesta por el desarrollo de las fuerzas productivas. Se basa en una vieja premisa marxista de que el socialismo no es socializar miseria, sino una distribución igualitaria de una riqueza cada vez mayor, aportada por una industria avanzada. Es decir, el socialismo implica relaciones de producción colectivas y desarrollo de las fuerzas productivas.
El problema es que las revoluciones se han producido allá donde las situaciones pobreza eran más alarmantes, es decir, donde el desarrollo de las fuerzas productivas era más limitado y las relaciones de producción eran más sangrantes. Esto ha producido que los partidos comunistas en el poder no pudiesen poner en marcha inmediatamente el reparto igualitario de la riqueza, porque precisamente no existía esa riqueza.
¿Qué hacer entonces? Obviamente, hay que conseguir ambos objetivos: crear riqueza y distribuirla bien. Pero las vías pueden ser dos. China, bajo la época maoísta, apostó por forzar al máximo el igualitarismo social, para formar hombres y mujeres comunistas conscientes. Aunque aún no se hubiese llegado al desarrollo suficiente como para crear una riqueza abundante, lo importante era que se vivía en una sociedad de iguales. El comunista y la comunista, en realidad, podían vivir en el ascetismo y la austeridad, eso era lo de menos e incluso algo positivo. Lo llamaban el “espíritu de Yennan”.
Aún así, Marx ya lo avisó: no es la conciencia la que crea el ser social, sino el ser social el que crea la conciencia. Es decir, que los chinos podían tener una conciencia pura e igualitaria, pero antes que las ideas, los seres humanos tenemos estómago y ciertas necesidades materiales. Nuestras necesidades materiales preceden y son más poderosas que nuestras ideas y en cuanto un tal Deng Xiaoping prometió riqueza, los chinos le siguieron sin demasiadas protestas, a pesar de que la igualdad nunca más caracterizase a la sociedad china. Muchos chinos sacrificaron la seguridad y los mínimos que le aportaba el maoísmo, creyendo en la ilusión de convertirse en propietarios, en nuevos ricos.
China, oficialmente, sigue aspirando a una sociedad socialista, pero considera que lo fundamental es crear primero la riqueza y, cuando sea posible, comenzar la distribución crecientemente igualitaria. Para crear la riqueza, consideran útil la desigualdad y fomentar el afán de competitividad y enriquecimiento personal. Eso acelera el desarrollo económico y, según su punto de vista, acelera la llegada del socialismo.
El problema es que las fuerzas económicas que se están creando son objetivamente antisocialistas. Es decir, es imposible crear una clase de propietarios en China y, dentro de 25 años, decirles que abandonen sus empresas y mansiones de forma pacífica, que ya llegó el momento del socialismo.
Además, ¿cómo se asegura que en algún momento habrá un cambio de rumbo en dirección socialista? En teoría, porque aún con una economía capitalista, el Partido Comunista sigue en el poder. Pero, ¿acaso no ocupan puestos importantes en el partido los nuevos ricos? ¿Qué intereses está defendiendo el partido? ¿Los de quién?
Un último problema de China, aunque quizás la clave de todo, es que el crecimiento económico se basa en la acumulación externa. Es decir, los recursos que China utiliza para su gigantesco despegue económico proceden del capital internacional, de las inversiones. De esta manera, el Estado chino ha dejado de priorizar la acumulación interna, central en tiempos maoístas, y los recursos liberados sirven hoy para la adquisición de bienes de consumo por parte de la población. Ésta ha sido la forma de “comprar” el silencio de los chinos ante los abusos y la realidad de la inversión y explotación extranjera.
Sin embargo, los intereses del capital extranjero son tan grandes hoy que pueden poner en peligro la propia soberanía china.
Por el contrario, Corea basa más del 90% de su crecimiento en la acumulación interna. Existe alguna empresa mixta y una zona económica especial para fomentar el intercambio con Corea del Sur, pero su peso en el conjunto de la economía es pequeño, salvo en el ámbito de las divisas.
El esfuerzo de inversiones de capital con recursos nacionales reduce, obviamente, las posibilidades de consumo, pero permite márgenes de soberanía política inalcanzables para la mayoría de países del mundo. No sólo eso, en Corea no existen grandes diferencias de ingresos entre la población y la conciencia ideológica se corresponde con la realidad que la población vive en el día a día. Eso es una fuente de motivación para muchas personas y permite que, fuera de horas de trabajo, millones de trabajadores se movilicen para el trabajo voluntario, consiguiendo un rendimiento económico espectacular para un país que se basa en sus propios recursos. Especialmente, para un país pequeño y sometido a un bloqueo económico fortísimo.
En Corea, la autosuficiencia económica y la soberanía política llevan siendo objetivos centrales desde los años 50. Su economía ha tomado algunos aspectos de la Unión Soviética y otros de la China maoísta.
Como en la Unión Soviética, existe una planificación centralizada, todo se calcula, se mide, se organiza a la perfección y se ejecuta con precisión. La técnica y organización tienen una importancia capital en la economía norcoreana.
Sin embargo, en las formas de gestión, Corea apuesta por un modelo similar al de la China maoísta. Aunque el partido y el Estado organizan, no imponen. La función del partido es ser la fuerza organizada consciente, que conoce la realidad del país y hacia dónde debe avanzar. Interviene entre la sociedad para tratar de guiarla en esa dirección, la escucha y se nutre de sus opiniones. El partido es una especie de instrumento intermedio entre la actualidad y el futuro, entre la sociedad y las personas en puestos dirigentes.
Ante cualquier decisión, el partido la explica y hace campañas entre la población, tratando de que sea ésta la que voluntariamente responda de forma entusiasta. La persona y su conciencia ideológica están en el centro de todo el sistema.
Este modelo de gestión se lleva aplicando desde la década de los 50 y es lo que caracteriza al socialismo coreano y, quizás, una de las claves por las que el tsunami contrarrevolucionario de los años 80 no arrastró también a la República Popular Democrática de Corea, a pesar de tener enemigos tan poderosos como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.
A día de hoy, los coreanos están convencidos de que son una potencia militar: su Revolución no puede ser derrotada militarmente, salvo con un baño de sangre tan grande que lo hace inasumible para el imperialismo yanki. Son también una potencia política -afirman-, ya que el socialismo cuenta con el respaldo casi unánime del pueblo del norte de Corea y el poder popular tiene bases tan implantadas que es casi imposible una contrarrevolución interna.
Por ello, la gran tarea es -como en China- el desarrollo económico. Ese objetivo lo denominan en Corea “la gran potencia próspera socialista”. Lo de socialista no es una coletilla, sino la clave para entender su estrategia. Para ellos, el desarrollo de las fuerzas productivas no puede poner en peligro las relaciones de producción ni tampoco la estrategia autosuficiente.
De hecho, dos claves para entender los planes de desarrollo que están actualmente en marcha son, en primer lugar, la creación de una industria moderna y competitiva, pero estatal y basada en toda la legislación socialista conquistada durante todas las décadas anteriores. En segundo lugar, la sustitución de las importaciones a las que se vio obligado el país durante los años de la crisis.
En ese sentido, tiene importancia el autoabastecimiento alimentario definitivo, así como la sustitución de bienes de consumo importados por los que se producen en nuevas industrias nacionales. La base para ello es la potente industria pesada estatal creada a lo largo de las décadas anteriores.
Los avances están siendo espectaculares, aunque me quedo con tres ejemplos que pude visitar y que detallo en las crónicas correspondientes: la granja frutícola, la fábrica de baldosas y la granja de avestruces.
El año 2012 es la fecha en la que termina el actual Plan Quinquenal y en la que, además, se cumple el centenario del nacimiento de Kim Il Sung. Entonces, se quieren haber puesto los cimientos de esa gran potencia próspera socialista. Los planes en marcha son muy ambiciosos y abarcan casi todos los ámbitos. Cualquiera que quiera darse cuenta de ello sólo tiene que darse una vuelta por Pyongyang y ver la cantidad de edificios en construcción o reparación, las nuevas estaciones de metro, la cantidad de productos nacionales en las tiendas y otros muchos signos de recuperación y avance económico.
Sé que más de una persona estará pensando en la coincidencia del cumpleaños del primer presidente del país con un objetivo económico. El líder es en Corea algo más que una simple persona desempeñando un cargo. Una revolución se explica por causas objetivas -económicas, de opresión nacional- y por causas subjetivas -sujetos que hacen la revolución con una determinada conciencia y gracias a una organización determinada. En Corea, el líder es uno de los elementos subjetivos claves para explicar su revolución.
Es un modelo y ejemplo y alguien cercano que ayuda al pueblo a comprender la nueva sociedad socialista. Es a quien el pueblo ha seguido en transformaciones radicales como la Liberación, la lucha contra el imperialismo estadounidense o la construcción del socialismo. Así lo ven ellos, al menos.
Si eso es culto a la personalidad o no, es lo de menos, al menos para los coreanos. Eso no es un problema práctico. Es un sentimiento genuino y colectivo. Yo mismo pude comprobar cómo, viendo el video sobre la muerte -en 1994- de Kim Il Sung, la gente aún hoy se echa a llorar. Su estatua y su mausoleo tienen miles de visitas diarias durante los 365 días del año, así como flores. No hay fingimiento, es un sentimiento real.
En Occidente todo se reduce a señalar con el dedo y gritar “culto a la personalidad”. No quiero entrar en valoraciones históricas o culturales, pero sí decir que este debate esconde otras muchas cosas. En la historia del movimiento comunista, hemos tenido líderes que proyectaron su imagen hasta la saciedad, pero que fueron “heterodoxos” y útiles al imperialismo. A esos, pocos les acusarían de culto a la personalidad. Hablo de casos como los de Santiago Carrillo, en España, Deng Xiaoping, en China, o Mijail Gorbachov, en la Unión Soviética.
En cambio, este fenómeno se recuerda de forma reiterativa en el caso de líderes que mantuvieron una política clara en defensa de los intereses de la clase obrera y de acuerdo con el socialismo científico. Creo que se entiende por dónde van los tiros.
El infantilismo de las distintas “izquierdas” -generalmente, directamente proporcional al grado de ineficacia de la lucha de cada una de ellas contra el capitalismo- les lleva a ser incapaces de ir más allá del mero bramido de “culto a la personalidad”, en vez de analizar el contenido político del proyecto que encabeza un determinado dirigente.
En mi opinión, el seguidismo a un líder es un fenómeno muy negativo si eso implica el dogmatismo en la vida política del partido revolucionario, la restricción de la democracia interna o, especialmente, si el contenido concreto de la política de ese líder es claramente contrarrevolucionaria, como pueda ser en el caso de Carrillo.
Ahora bien, en el caso de que el líder en cuestión esté fomentando la democracia interna, el debate crítico e impulse un proyecto revolucionario, donde además existe una dirección colectiva a todos los niveles; el hecho de que se respete mucho o demasiado al líder, no es una cuestión que, para personas con cierta capacidad intelectual, deba hacerles perder mucho tiempo.
Un último elemento que quisiera mencionar sobre este fenómeno es que para los coreanos, sus líderes son personas muy cercanas. Desde fechas muy tempranas, Kim Il Sung comenzó a visitar aldeas, fábricas, granjas, universidades, unidades militares,... y reunirse con los trabajadores de estos centros. Conocer, intercambiar y dirigir sobre el terreno es parte del método de dirección coreana y una exigencia que se hace a los funcionarios en puestos de responsabilidad. El propio Kim Jong Il, durante el año 2009, hizo más de 200 visitas de este tipo. ¿A alguien todavía le extraña que los coreanos tengan ese tipo de sentimientos hacia él y los españoles tengamos otros radicalmente distintos hacia Juan Carlos o José Luis?
Otro aspecto muy característico de los coreanos es su patriotismo. De hecho, su Revolución no nació de un movimiento clasista, sino ante el fracaso de la oposición nacionalista no proletaria. Kim Il Sung, con apenas 13 años, se fue de Corea para formarse en China y luchar por la independencia de su país, como estaba haciendo su padre, que era nacionalista. Su madre era también feminista y patriota.
Kim Il Sung vio en el movimiento comunista la única alternativa para conseguir la independencia de Corea y superar de una vez por todas el feudalismo. Pero la alternativa comunista surgió de la necesidad de recuperar la Patria. Ese espíritu llega hasta hoy y explica, en gran medida, la aparición del Juche, que prioriza los aspectos nacionales en la construcción del socialismo.
No hay que engañarse, la revolución coreana no nace como la mera extensión de la influencia soviética o china a la Península Coreana. Tiene explicaciones y raíces muy profundas en la historia de Corea, que arrancan varios siglos atrás, con toda una serie de sentimientos de agravio y rencor colectivo del pueblo coreano hacia su atraso y la opresión extranjera. El socialismo significa para los coreanos soberanía, primero, y después emancipación de clase. Ellos suelen decir que el socialismo es su vida y parte de los motivos por los que su Revolución sobrevivió a la contrarrevolución soviética y la renuncia china tiene que ver con la naturalidad con la que han enraizado su socialismo con los sentimientos e historia nacional.
Esto no quiere decir que Corea no aspire a la revolución en otros países ni deje de practicar la solidaridad internacionalista. Pero su revolución es, en primer lugar, suya y, después, mundial.
Uno de los aspectos que más importancia tienen dentro de la Revolución, como ya he mencionado, es la educación. La educación fue una de las principales reivindicaciones del movimiento de oposición al régimen colonial. No sólo eso, la propia guerrilla se dedicó a la alfabetización y educación de los pueblos donde tenía influencia o control.
Corea del Norte se convirtió en 1949 en el primer país asiático en erradicar el analfabetismo, apenas cuatro años después de la liberación. Una década después, el 100% del alumnado recibía gratuitamente educación primaria y secundaria. En los sesenta, se prolongó el periodo educativo hasta 9 años y la secundaria se convirtió en Educación técnica, en la que todo alumno experimenta con máquinas y herramientas modernas. En los setenta, el sistema de enseñanza obligatoria se extendió a 11 años, incluyendo enseñanza artística y educación física.
El Estado ofrece servicio gratuito de casas cuna y guardería para el 100% de los niños, incluyendo en fábricas, granjas, aldeas y barrios. Se admiten incluso recién nacidos y existe el régimen de internado, para los padres que por razones laborales o de estudio no puedan atender a sus hijos todos los días o durante una temporada.
La Universidad, las actividades extraescolares y socio-políticas y la enseñanza para adultos son también gratuitas, así como las residencias de estudiantes y los libros de texto. Por los uniformes escolares se paga un 20% del coste y son gratuitos para aquellas familias con tres hijos o más.
Empecé diciendo que sobre Corea se dicen demasiadas cosas, pero se conoce muy poco. Y me reitero. No es cuestión de ir refutando todas las tonterías que se dicen, una a una. El problema es que se ha creado una forma de pensar sobre Corea, un esquema inamovible en cuyas claves piensa la mayoría de la gente.
Este esquema se ha creado como resultado de un esfuerzo de años y años, en el que Estados Unidos y Corea del Sur han venido fabricando noticias, creando organizaciones fantasma y agencias de prensa de intoxicación y mintiendo descaradamente. Es un esfuerzo planificado y que además tiene en cuentas las necesidades de “poner más leña en el fuego” en determinados momentos o a modo de recordatorio. No es que en Corea del Norte siempre esté pasando algo, sino que si Corea del Sur no fabricase algo de vez en cuando, el esquema perdería peso.
Algún ejemplo lo hemos tenido en el pasado mundial de fútbol. Fabricar la noticia de la deserción de cuatro norcoreanos, forma parte de esta campaña. Toda la “información” partió de un diario italiano, pero sería ingenuo pensar que se le ocurrió la noche anterior. Esto lleva una planificación de meses y es un esfuerzo por parte del sistema de propaganda occidental creado en la Guerra Fría y al servicio de los servicios de inteligencia de los Estados. Corea del Sur es un Estado cuya primera prioridad es la absorción del Norte, ¿alguien se cree que no van a usar medios de manipulación informativa, dirigidos a nivel estatal?
Da igual que días después, la mayor parte de la prensa publicara en una esquina que la noticia había sido desmentida por la FIFA, y que estaba confirmado por la presencia de esos jugadores en el entrenamiento. Dio igual, porque lo fundamental no es una deserción sino que los lectores se asuman con naturalidad la idea de que Corea del Norte es un país del que su población quiere huir.
Nos dicen: “¿Qué mas da que no ocurriese? ¡La culpa es de Pyongyang, que es un “régimen muy hermético” y por eso nosotros nos confundimos! Además, quién no se imagina que eso pudiese haber pasado.” Os recomiendo que busqueís la aclaración que hizo el diario “El Mundo”, porque viene a decir esto.
Por lo tanto, quién quiera conocer Corea tiene que romper con los esquemas que le han creado. Es un primer paso sin el cual no va a poder conocer nada. No basta con visitar el país, hay que visitarlo con una determinada actitud, ya que sino, el esquema de la propaganda imperialista, condiciona incluso las percepciones que tienen los visitantes.
¡No, no es una paranoia, es que han creado un discurso cerrado y perfecto, donde todo tiene una explicación, según su esquema! Si ves a la gente feliz, es que el régimen te enseña lo que quiere que veas. Si hay edificios en buen estado, no les prestes atención, a saber cómo estarán los que no sean de “cartón piedra”. Si los coreanos te cuentan que están de acuerdo con su sistema y les parece democrático, es que les han lavado el cerebro. Y así hasta el infinito. ¿A qué os suenan este tipo de afirmaciones? ¿Existe o no existe un discurso hegemónico sobre la realidad de los países socialistas, que nos impide ver incluso lo que tenemos frente a nuestros ojos?
Por haber, hay hasta “periodistas” que han visitado Corea y han salido diciendo que están prohibidas las bicicletas, porque da una imagen de pobreza al turista. ¡Claro! ¡Pyongyang, ciudad de vacaciones! Ahora en serio. Conozco casos concretos: una “periodista” del grupo PRISA, hizo una visita de 6 días a Pyongyang, para hacerse las fotos que legitimen ante el lector el contenido de sus artículos. Las fotos no cuentan mucho, pero al menos trasmiten el mensaje de “si lo cuento es porque estuve allí”. Da igual que hubiese estado o no, porque el encargo de sus amos -recordemos que en los medios de comunicación capitalistas, el periodista no escribe libremente y en favor de la verdad; sino por encargo y bajo amenaza de despido- era simple y llanamente, repetir los bulos de la propaganda surcoreana.
El nombre de la periodista es Georgina Higueras y sólo señalaré la más flagrante de sus mentiras. Cito textualmente, párrafo sexto de un artículo en el suplemento del 10 de septiembre de 2005 de “El País”: “En Pyongyang, la población supera los dos millones, pero la mayor parte del tiempo las calles están desiertas. No hay ni bicicletas. El gran líder dijo un día que daban un aire poco moderno a la ciudad, y nunca más volvieron a rodar por sus amplias avenidas.”
¿Cómo alguien que visita Pyongyang puede afirmar que no hay prohibición de montar en bicicleta? Pero si, tras el metro, es el medio de transporte más utilizado. ¡Mucho más que el coche! Pues bien, en varios artículos repitió esa mentira.
Por eso digo, que no basta con visitar el país. En el caso de la “periodista”, la divergencia entre realidad y percepción es exagerada, pero en el caso de algunos visitantes, sin llegar al extremo de la manipulación voluntaria, también se da el mismo fenómeno.
Corea no es un país donde la población tenga prohibido usar cortinas, para que la policía pueda mirar si tienen retratos de los líderes en su interior. Tampoco se hacen humillaciones públicas a los deportistas que pierden un partido, sino que se les recibe con cariño en el aeropuerto. No existe un gulag, entre otras cosas porque ni hay tanta gente ni tanto espacio en Corea como para mantenerlo y el nivel de criminalidad es de los más bajos del mundo. La gente no se muere de hambre ni se restringe la electricidad a las viviendas.
¡No! Corea es un país donde tratan de construir una sociedad mejor, de tipo socialista. Estados Unidos decidió tratar de abortar ese proceso en los años 40 y creó un estado títere -Corea del Sur- sin respaldo popular, que se desplomó como un castillo de naipes en cuestión de días, cuando comenzó la Guerra Civil, en 1950. Sólo el despligue masivo de cientos de miles de tropas estadounidenses pudo impedir que todo el país se unificase en torno al único proyecto que tenía bases populares en Corea: la construcción del socialismo. Y las tropas norteamericanas siguen en Corea del Sur.
Corea es una sociedad dividida, bloqueada y amenazada por la primera potencia del mundo, el único país que ha bombardeado a población civil con armas nucleares y el país que más guerras ha desencadenado en los últimos siglos. Y a pesar de eso, los coreanos no sólo resisten, sino que también construyen un sistema diferente, basándose en sus propias fuerzas y superando la explotación del ser humano por el ser humano.
Los coreanos viven, se divierten, luchan, estudian, se enamoran, van al hospital, trabajan. ¡Son personas como nosotros y nosotras! ¡Respiran, incluso! No hay que verlos como seres de otro planeta, que es lo que muchas veces nos quieren hacer ver.
Eso sí, es un pueblo que, desde los años 30, decidió combatir a las potencias extranjeras que pusieron sus pies de forma ilegal en suelo coreano y que se comprometió con una sociedad superior. Y eso sigue siendo a día de hoy un propósito tan firme como hace 80 años, cuando comenzó la lucha guerrillera.
¡Eso es lo que no le perdona el imperialismo norteamericano! ¡Por eso, como con Cuba, se emplean todos los medios posibles para derribar a un país de tan sólo 24 millones de habitantes! Porque en cifras, el país es pequeño, pero cualitativamente, su revolución es grande, muy grande.
Sobre Corea pasan cada mes más de 150 vuelos espías -violando su espacio aéreo-, se introducen redes de espionaje, se emiten miles de horas en programas de radio para manipular a su población (el mejor ejemplo es “Radio Free Asia”), se bloquea sus costas y se asalta sus buques para dificultar el comercio -bajo el pretexto de la lucha contra la “proliferación de armas”- y se realizan ejercicios militares en sus fronteras, ensayando con casi 50'000 soldados cómo será la invasión del país.
Cabe preguntarse, ¿qué más les podemos hacer para que nos odien? ¿A alguien realmente le sorprende que cuando llega un occidental tomen preocauciones?
Sin embargo, no es odio o rencor lo que yo he visto en el pueblo coreano. Sobre todo, he visto heroísmo. Que nadie me entienda mal, Corea es una y el heroísmo y la lucha está tanto en el norte como en el sur.
Lee In-mo, periodista comunista, es el preso político que más tiempo ha pasado en la cárcel: 34 años. Sufrió torturas salvajes y un encarcelamiento que le llevó a enfermedades crónicas. Se le acusaba de pertenecer a un partido ilegalizado y de promover la lucha armada contra Corea del Sur. El régimen de Seúl le chantajeó durante 34 años, al igual que a los miles -las cifras son del New York Times, no mías- de presos políticos.
El chantaje consistía en la liberación y el ceso de las torturas a cambio de firmar una carta renunciando al comunismo y criticando a Corea del Norte. Lee In-mo, junto a otros, resistió hasta que, con más de 70 años, fue liberado. Media vida en prisión por no renunciar a sus principios. No hay en el mundo tanta gente que pueda presumir de lo mismo.
En 1993, tras su liberación, se trasladó a vivir en Corea del Norte, donde fue recibido como un héroe más de la revolución. Fue internado en un hospital y consiguió recuperarse de la mayoría de dolencias, por lo que fue dado de alta en 1994. Murió en 2007 a los 89 años de edad. A su funeral acudieron miles de personas.
Pero no sólo los comunistas han demostrado heroísmo en Corea. Es una lucha que incumbe a todo un pueblo. En los años cuarenta, cuando se consumó la división del país, a través de la imposición en Seúl de Sygmun Rhee como dictador títere de Estados Unidos, hubo una conferencia de partidos políticos y organizaciones cívicas en Pyongyang. Acudieron todos los partidos de norte y sur, a excepción de dos partidos surcoreanos.
Kim Gu, nacionalista y anti-comunista, también acudió a la reunión. Estaba totalmente desilusionado con el régimen de Corea del Sur, que lejos de ser la democracia patriota con la que él había soñado, se había convertido en una dictadura genocida que había cambiado la dependencia hacia Japón por la dependencia hacia Estados Unidos.
En Pyongyang, sin embargo, se quedó maravillado. En primer lugar, porque el sistema de Corea del Norte no era -como afirmaba Estados Unidos- una colonia soviética. Al contrario, las últimas tropas soviéticas se fueron en 1948, a diferencia de las americanas, que aún siguen en Corea del Sur.
Además, los cambios radicales que en apenas tres años había hecho Corea del Norte le sorprendieron, especialmente la reforma agraria.
Kim Gu se reunión con Kim Il Sung y le dijo que lo que le pedía el cuerpo era quedarse en Corea del Norte -como hicieron tres dirigentes de partidos progresistas en el Sur. Pero sabía que si lo hacía, los americanos dirían que estaba secuestrado en Pyongyang, por su histórico anti-comunismo. Por eso quería ir a luchar en el sur por la reunificación de la patria y que, cuando ésta se consiguiese, lo único que pedía era poder trabajar en una granja con manzanos, como las de una de las aldeas que visitó.
A su vuelta a Seúl, fue asesinado.
He de decir, que en Corea he recibido un trato muy bueno. Mis traductores, Kimsito y Kimsita, se preocuparon constantemente por intentar hacerlo todo más fácil y en función de mis intereses. Todas las cosas que pedí visitar, las incluyeron en el programa, aunque una de ellas se tuvo que anular finalmente, ya que la fábrica Taean estaba a un ritmo de trabajo muy alto y no podían meter a gente ajena a la producción a deambular por allí. Salvo eso, el resto se incluyó todo, incluyendo la Acería Chollima (Kangson), que tenía especial interés en conocer.
Por otro lado, ante mi falta de dinero durante los últimos días, estuvieron invitándome a cafés y helados y el último día me entregaron unos 15 libros en castellano de forma gratuita. Como digo, el trato fue inmejorable.
A partir de hoy, comenzaremos a publicar todas las crónicas diarias en el blog “Corea Socialista”, junto a fotografías de cada día. El objetivo es dar a conocer entre el movimiento de solidaridad internacionalista, una revolución que muchos y muchas desconocen. Espero poder contribuir a ese objetivo.
Juan Nogueira López
Secretario de Comunicaciones de la KFA
Secretario General de CJC
 Gracias a la película ‘La Lista de Schindler’ de Steven Spielberg hemos conocido las acciones riesgosas realizadas por Oskar Schindler para salvar a unos 1200 judíos del holocausto nazi.
Gracias a la película ‘La Lista de Schindler’ de Steven Spielberg hemos conocido las acciones riesgosas realizadas por Oskar Schindler para salvar a unos 1200 judíos del holocausto nazi.









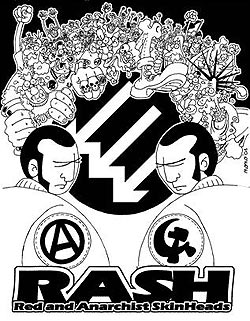






.jpg)





